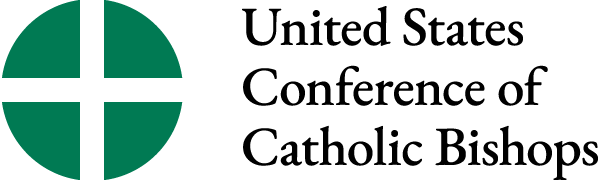¡Ay de mí, madre mía!
¿Por qué me engendraste
para que fuera objeto de pleitos y discordias
en todo el país?
A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí,
y sin embargo, todos me maldicen.
Siempre que oí tus palabras, Señor,
las acepté con gusto;
tus palabras eran mi gozo
y la alegría de mi corazón,
porque yo defendía tu causa,
Señor, Dios de los ejércitos.
No me senté a reír con los que se divertían;
forzado por tu mano, me sentaba aparte,
porque me habías contagiado con tu propia ira.
¿Por qué mi dolor no acaba nunca
y mi herida se ha vuelto incurable?
¿Acaso te has convertido para mí, Señor,
en espejismo de aguas que no existen?
Entonces el Señor me respondió:
“Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud,
y seguirás a mi servicio;
si separas el metal precioso de la escoria,
seguirás siendo mi profeta.
Ellos cambiarán de actitud para contigo
y no tú para con ellos.
Yo te convertiré frente a este pueblo
en una poderosa muralla de bronce:
lucharán contra ti, pero no podrán contigo,
porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte,
dice el Señor.
Te libraré de las manos de los perversos,
te rescataré de las manos de los poderosos”.